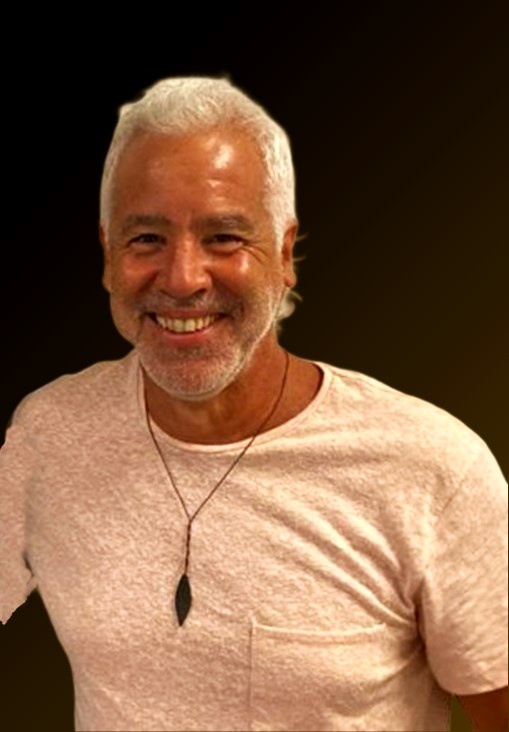Algo en el plan
Gastón Sironi

1
Supe que me estaba destinada apenas la vi, casi oculta, indiferente ya a cualquier criterio de diseño, a toda idea de imagen. Una actitud extemporánea de la que seguramente el dueño se jactaba, tan bien iba esa postura en ayuda de un estado de cosas que, cómo explicarlo, más convenía a su comodidad y a su desidia que a respeto por tradición alguna.
Era increíble, la óptica perfecta. Apenas decidí que sería con una óptica comencé a investigar; cuando estaba en el asunto hacía las cosas bien. No como ahora, que cualquiera se compra una computadora y se cuelga de la red y se manda a planear el asalto al Rivera Indarte, función de gala, sábado de diciembre. No, yo hacía un trabajo fino, ningún detalle imprevisto, riesgo cero. Y por mi cuenta, por supuesto. Por eso trabajaba tan poco, pero como me fui quedando con la vieja tampoco tenía muchos gastos. Estaba tranquilo, en el barrio de siempre, y me fui quedando. A mi viejo no lo conocí, la vieja era un sol. Me fui quedando, ella no jodía para nada, me la hacía siempre fácil. Teníamos lo necesario, yo hacía algunos trabajitos, nunca nos faltó comodidad.
Yo no soy para los horarios, no. Marcar tarjeta, quince días de vacaciones en enero, el aguinaldo. Me fui quedando, y pensaba, pensaba en un golpe como ése, la óptica. Años, apuntes, un primer plan, más planes.
En fin, que cuando elegí el rubro ópticas empecé una investigación en serio: anduve por todo el país, busqué información en las cámaras de cada provincia, estudié el mercado. Así definí que la cosa sería en Córdoba, y después todo se dio fácil. Fue andar un par de días por ahí, están todas entre General Paz, la Cañada, Deán Funes y 9 de Julio. Fue andar por ahí y olfatear una misma cosa, una manera común que al principio me adelantó unas cuantas certezas pero que rápidamente fue virando a una suerte de desconfianza, de desencanto diría yo, elegir cualquiera de ésas hubiera sido exactamente lo mismo. Después la casualidad, dejar el auto un par de cuadras más allá, en una playa de 9 de Julio, justo antes de Urquiza a mano derecha. Caminar apurado hasta la Cañada, esperar el semáforo para cruzar al otro lado, y ahí algo que se me aparece, una conexión, algo. Me di vuelta, miré hacia atrás, hacia Fragueiro, y nunca sabré por qué mierda volví sobre mis pasos.
Lo que había entrevisto era una palabra: Cornealent. Un local invisible en un edificio invisible, sin vidriera. Una palabra y un cartelito de lata: Cornealent, lentes de contacto, 9 de Julio 651, planta baja a. Mi primer impulso fue entrar, pero en el tiempo que me llevó encontrar el timbre reaccioné. Porque para entrar al local había que entrar primero al edificio, como si el negocio se escondiera de los clientes. Y entonces me di cuenta y disimulé como pude y crucé al frente, un baldío tapiado con carteles. A mirar. Y miré un buen rato. Y la vi, la vi entera.
2
Ahí empezó la cosa en serio. Averigüé sobre el dueño, el personal, los movimientos. En unas semanas tuve todo el panorama. La óptica estaba en manos de un chico de veinte, la había heredado de su padre. El chico andaba en otra también, entraba y salía varias veces al día y por el apuro parecía comandar una cadena de ópticas en Sudamérica. Vestía siempre un saco ajeno, pantalones ajenos, el pelo mal domado. Todos los días abría un viejito, un tipo verdaderamente viejo, con bastón y anteojos negros. Llegaba una hora antes del horario de apertura, entraba unos minutos y salía a hacer los trámites del día. Lo seguí varias veces, nada fácil caminar tan despacio con naturalidad. Un itinerario sólido, sin fisuras: el bar, un desayuno miserable, dos o tres sobrecitos de azúcar para el bolsillo del saco, y del bolsillo seguramente a la azucarera de su casa, un granito todos los días y en una vida el molino, el ahorro es la base, nos habían dicho a todos, y a él también. Después de desayunar, el viejo era el primer cliente del banco, los chistes gastados y tristes, la vuelta a la óptica, lenta, como la subida de un cerro en la puna.
El personal eran tres chicas. Dos de veinte y una de cuarenta, rutinas de empleado público, puntuales y puntillosas: el recorrido invariable, el almuerzo previsto con un mes de anticipación, uno de cada tres sábados libre. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El trabajo dignifica, nos habían dicho a todos, y a ellas también.
En ese tiempo no miraba algunas cosas, pero ahora puedo verlo de otro modo. El chico, había algo con el chico.
Una mañana estacionó un Fiat celeste a metros de mis pies –yo estaba apostado en el baldío–, se bajó y empezó a descargar unas cajas como en un operativo comando. Las dejó en el negocio y salió, cruzó otra vez la calle, directamente hacia mí, pero después pareció cambiar de idea y entró al auto y salió a fondo.
Para la última vez que me vio yo ya tenía todo cocinado: cada movimiento, las épocas de mayor stock, un par de candidatos en Rosario y Buenos Aires. Elegí noviembre: sabía que se preparaban para el mes de mayores ventas, el stock de lentes de contacto y soluciones estaría a pleno. Y los anteojos de sol, claro, venía el verano.
El golpe salió perfecto, y no exagero si digo que no me sorprendí. Era perfecto, y era simple: una tarde de finales de noviembre estacioné frente al baldío, a las ocho y diez, con una furgoneta que decía La Camionera Mendocina, una empresa de transportes que siempre llevaba pequeñas cargas al negocio. El logo me había salido igual, me había puesto gorra, camisa y pantalón ombú del tono de los conductores de la empresa. Las chicas ya se habían ido, el local brillaba y en la mesa de la cocinita estaban las tazas listas para el desayuno del día siguiente.
Entré al edificio sin ningún problema y abrí la puerta de la óptica con tecnología básica: una llave limada. No había alarma, por supuesto. Encendí las luces, dejé ambas puertas abiertas y empecé a descargar cajas vacías de la furgoneta, que reponía llenas de anteojos, soluciones y lentes de contacto. No me llevó más de una hora. Llené la furgoneta, apagué las luces, cerré las puertas del local y del edificio, arranqué y me fui. Me fui de córdoba.
La vieja ya sabía, y para el resto del mundo yo no existía, digamos que nadie iba a preguntar por mí. A la vieja no le gustaba, claro, pero estaba resignada y de alguna manera su complicidad hacía más fuerte el vínculo, un silencio lleno de años.
Encaré para el sur. Manejé doce, quince horas, excitado como jamás había estado, como nunca volví a estar. Tenía en la espalda el golpe de mi vida. Adelante, derecho, otra cosa.
Antes del golpe había tanteado el terreno, colocar la mercadería parecía fácil. Pasé unos días en Rawson y terminé alquilando una casita de plan en Trelew; en una pieza armé el depósito. La casa no estaba mal. Daba a una playa rocosa y desierta, el viento del mar aplanaba los arbustos, la sal se colaba en los ojos.
Cuando terminé de instalarme le hablé a la vieja y se fue conmigo. Me fui quedando, el barrio era tranquilo y ni la vieja ni yo extrañábamos nada.
3
Dejé pasar unos meses, un lunes de marzo hice la primera salida. Llevé un inventario membretado y unos catálogos que había conseguido meses antes, en un congreso de oftalmología. En Rosario vi otra vez la palabra, y después en Buenos Aires. Cornealent. Sentí algo especial, una especie de orgullo, y me acordé del chico. Pensaba mucho en él en esos primeros meses en Trelew. Sabía que el robo no había cambiado nada. La óptica tenía seguro y en dos semanas todo funcionaba exactamente igual, apenas había dos o tres modelos nuevos, las chicas casi habían logrado replicar el muestrario exacto, qué lástima que cada vez hay más marcas, che.
En Once no tenían muchas ganas de revisar papeles y sólo hablaban de precios, pero nadie se enganchaba con el paquete completo y ésa era mi condición: menos implicados, menos riesgos.
Cuando volví a la casita del sur sentí algo nuevo, y algo que me era familiar. Los vientos fríos me entraron al fondo, había libros y había mucho tiempo en el sur.
Hice un par de contactos por teléfono, las distancias eran desmesuradas, hacía mucho frío fuera de la casa.
Me fui quedando. Ordené otra vez la mercadería en el depósito, hice un segundo inventario, seguramente más detallado que el de las chicas de Córdoba. Actualicé precios de costo, precios de venta al público, calculé una vez más, y otra, lo que podía sacar por todo el paquete. El dólar seguía bajando, mi stock de anteojos de sol iba pasando de moda, las chicas habían elegido siempre con prudencia y recato.
A finales de abril salió algo en Mendoza. Parecía firme, un publicista había armado un circo grande, una óptica nueva que lanzaba con un programa de televisión y una campaña enorme. El tipo tenía menos escrúpulos que un inspector de impuestos, y tenía dinero. Viajé sin ganas, apurado por las circunstancias. Los anteojos de sol tendrían que esperar ya el próximo verano. Algo en el plan se iba agrietando, aunque sentía que no era el plan sino una cosa por dentro. La vieja también notaba algo. Pasábamos días sin hablarnos, el viento golpeando los postigos, la sal en la bombilla.
Actualicé los papeles falsos de la mercadería, imprimí órdenes de compra, facturas, el inventario. Cargué la furgoneta, la vieja me alcanzó un táper con milanesas. Algo andaba mal, no pude mirarla a los ojos. Arranqué con la vista en el mar. No había viento. Era la primera vez que no había viento.
El viaje fue demasiado largo para la furgoneta y para mí, en la Patagonia no había antenas que llegaran a mi radio, llegué a odiar mis cuatro casetes tanto como el ruidoso silencio de la ruta.
Llegué a Mendoza casi de noche. Había carteles de la óptica nueva por todos lados, el diseño y los textos eran desagradables. Me quedé en un hotel de las afueras, por suerte no encontré el programa en la televisión. Pensaba en el chico, podía sentir cómo se ensanchaban las grietas de eso que se fisuraba.
Pedí un taxi, fui hasta el centro. Caminé un rato y me encontré otra vez frente a aquella palabra. Una óptica impecable, atractiva, bien ubicada. Me apoyé en la vidriera, la iluminación era perfecta. En la furgoneta tenía exactamente lo mismo que veía, aunque mis anteojos de sol eran más viejos. Me metí en un comedor. En la tele apareció, ahora sí, el programa de la óptica nueva. El publicista entrevistaba a un oftalmólogo famoso, bronceado y con lentes de contacto verdes. El publicista tenía unos celestes.
Volví al hotel, a la mañana siguiente iba a encontrarme con ese tipo. Tomé algo fuerte en el bar, estaba contrariado, inquieto. Soñé con el chico, había tenido un accidente y agonizaba en un hospital. Iba a visitarlo, para entrar en su habitación había que entrar primero al edificio de la óptica. Lo cuidaban las tres chicas, afligidas, vestidas de enfermeras. Al entrar me encaraban con furia, ellas sabían todo. El chico no podía hablar. Me miraba como si no hubiera nadie más. No había reclamo en esos ojos, había un pedido de auxilio, de complicidad. Sacame, decía con los ojos, sacame de acá. La habitación estaba revestida con madera oscura, igual que la óptica de Córdoba. Y estaba en un hospital.
A la mañana cerré la cuenta, subí a la furgoneta y tomé la ruta al sur, sin cancelar mi encuentro. Sentía que era un regreso, una vuelta a ninguna parte. El viaje fue el anverso del de unos meses antes. La furgoneta se había hecho parte de mis piernas, manejé enfurecido, desarmado. Esta vez tenía en la espalda un cargamento inútil. Adelante, derecho, apenas a la vieja y una ventana a un mar que no era mío.
4
Cuando llegué la vieja se estaba muriendo. Alcancé a meterla en un sanatorio. Nunca dejó de mirarme, no dijo absolutamente nada.
Volví a organizar el depósito, armé una biblioteca en la pieza de la vieja. Un viajante en problemas ofreció demasiado y le vendí la furgoneta.
Me fui quedando, lo del golpe iba cayéndose por dentro. En el sur necesitaba muy poco, el primer invierno fue una larga sucesión de libros. Cada tanto me pasaba una tarde en el depósito, revisando el inventario, limpiando.
Llegó octubre, los anteojos de Elizabeth Taylor ya no valían nada y a mí me corroían la desidia, la sal en el viento, el paso de las tardes. Las dos ofertas que logré arrancar en todo el verano hubieran sido el golpe final para mi golpe, algo peor que una delación o la visita de algún policía cinéfilo y fastidioso, aburrido de los robos de corderos patagónicos. Las deseché, casi con orgullo.
El segundo invierno en el sur fue menos duro, y más breve. No me interesaba siquiera ampliar la biblioteca, los libros eran siempre nuevos para mí. Podía sentir el tiempo aplanarse con la estepa, las arrugas del mar como un decorado oscuro.
Cualquier tarea primero me parecía inmensa, después innecesaria. Me fui quedando, podía ver la estepa como un espejo del mar. No dejé nunca de pensar en el chico. Una tarde, después de calcular otra baja en el precio del paquete, tomé la única decisión que pude permitirme.
Fue una locura. Todo fue una locura. Al mes de la inauguración –un local apenas iluminado, revestido con madera oscura– las soluciones y las lentes de contacto se vendían como había imaginado: eran las mejores y nunca habían llegado a Trelew. A finales de noviembre sucedió lo inesperado: los anteojos de sol, un raro muestrario de tradicionalismo y pacatería, dispararon la moda en el sur. Unos anteojos grandes y oscuros, de carey, con marcas de viejas actrices o modelos que ahora tendrían hijas con várices. Mi óptica se convirtió en un pequeño fenómeno que acompañó las notas de las revistas acerca del despegue internacional de la Patagonia. Había algo incontenible en todo eso, las tres chicas que comenzaron conmigo estaban desbordadas y hubo que agrandarse. Primero fue Madryn, después Rawson y Gallegos, Comodoro, Esquel. Las turistas llegaban a la Patagonia y al otro día parecían Liz Taylor, los proveedores lanzaban líneas exclusivas para la cadena. El viento y el mar eran el escenario perfecto de cada campaña, mientras agregábamos anteojos para marineros y windsurfistas, máscaras de buceo, antiparras de esquí.
Pensaba siempre en el chico, él tampoco iba a los congresos pero cada tanto me llegaba algún dato. Las chicas se habían modernizado y ahora vendían los anteojos de la década siguiente.
Con las franquicias la cadena se hizo larga y pesada, cada vez me quedaba menos en la casita de Trelew, la sal iba pegándose a los libros. Estaba siempre el viento en los postigos, el depósito vacío, el rumor de la sombra de la vieja. El golpe se había hecho más grande, y también la grieta. Nunca supe disfrutarlo, algo iba carcomiéndome cada tarde, la sal, el tiempo. Sé que las chicas de la casa central lo notaban, entonces no me importaba y cargaba otra vez el vaso en la heladera que tenía en mi oficina. Una heladera cómoda: presionaba con el vaso una palanca que había en la puerta y salían los hielos, llenaba el vaso y atendía a otro proveedor.
Cuando las noches se hacían demasiado largas podía soñar con la venta del paquete, o con una quiebra inverosímil. La cadena seguía firme, y yo en la punta. Sabía que no podría hacerlo, el chico tal vez lo habría aprobado pero la grieta llegaría al mar, y ese mar no era mío.

5
Ahora, tantos años después, he preferido venir primero acá, antes de buscar al chico. Para que todo se sepa y quede asentado. Para que él quede absolutamente libre de sospechas. Él tiene un nombre, yo lo sé, él tiene el nombre de su padre. Yo no tengo eso. Apenas tengo las ópticas, que de alguna manera no tienen tampoco el suyo.
He podido venir recién ahora que han pasado los años necesarios, no hubiera soportado el encierro. El chico apenas hizo la denuncia para el seguro, lo sé, y si por algún motivo alguien me hubiera descubierto, nunca se habría molestado con un juicio. Creo que supe eso cuando lo vi a los ojos, cuando cruzó la calle directamente hacia mí, al comienzo de todo.
He tenido que esperar porque no hubiera soportado el encierro, pero tampoco he soportado la espera. Ahora, tantos años después, he venido a decirle que es suya, que la óptica, que toda la cadena es suya, que yo no la quiero.
Comentarios
- Carolina Herrera: Nooooo, el eterno retoornooo
- Emilio: Qué lindo cuento, malandra!!
Deja tu comentario: